1er
Congreso
Progreso
e Identidad Canaria
- PIC 2000 -
3.000 años
de canariedad

Indice
I.
Introducción.
03
II.
Sobre
el concepto de identidad.
04
III. Cambios y progreso.
05
IV. Continuidades culturales.
06
El
mundo deportivo; Concepción del deporte.
06
Modalidades
deportivas.
La
Lucha Canaria.
Las
diferentes modalidades de luchas con Palo.
La
Vela Latina.
La
natación
La
tradición musical; Formas, ritmos y objetivos sociales.
08
El
mundo espiritual.
09
La
Rama.
El
Beñesmen - La Candelaria.
El
Pino Sagrado - La Virgen del Pino.
El
Lazo Encarnado.
El
nombre de las cosas que nos rodean.
11
la
toponimia.
Nombres
de personas y
cosas.
La
alimentación.
12
Oficios;
13
La
construcción de loza por la técnica de los churros.
El
pastoreo.
La
pesca.
La
tradición agrícola.
La
construcción de casas.
Los
símbolos decorativos.
17
En
el Habla Canaria.
17
La
herencia social matrilineal.
19
La
cultura como elemento definidor de la integración.
19
La
mano tendida al vencido.
20
V.
Procesos
de desvertebración y aculturación
de la sociedad canaria.
20
La
economía.
20
La
cohesión social.
25
Educación.
La
protección social.
Alimentación.
La
longevidad.
VI. Identidad
y cambios.
27
VII. La identidad canaria hoy.
28
VIII. Identidad y progreso.
30
Anexo
histórico; Un largo tránsito político-militar.
33
![]()
![]()
![]()
La canariedad no es
siempre una visión lúcida en la vivencia del hombre canario. Los elementos
diferenciadores existen en la realidad objetiva del ámbito estructural
canario...... Un pueblo que vive existencialmente inserto en los elementos
constituyentes y, no obstante, malogra la captación de sí mismo porque su
capacidad perceptiva está obstaculizada. Es la acción de los “factores-neblinantes”.
La interpretación
falseada de nuestra historia, el peso de las culturas impuestas, la
domesticación de las ideologías, la infravaloración del modo de ser
canario, se han interferido como factores “neblinantes” de nuestra
identidad canaria.
La neblina obstaculiza
la contemplación del paisaje; pero un rayo de Sol puede romper el telón
neblinoso, hacer luz y desvelar el paisaje ..... Rompiendo el telón ,
permiten la percepción de la verdad encubierta.
Manuel
Alemán Alamo.
I.
Introducción:
Para
asumir con éxito un congreso sobre la identidad y progreso de nuestro pueblo
es necesario afrontar la cuestión de la historicidad de la comunidad humana,
como colectividad con su propio devenir y con su propia identidad. Como diría
Manuel Alemán, el congreso como lugar de reflexión colectiva, consensuada,
debe ser el rayo de Sol que rompa el telón neblinoso y permita vernos a
nosotros mismos para poder seguir haciendo el camino según nuestra propia
identidad.
Es
común en la historiografía oficial española partir desde un tiempo de 500 años
cualquier referencia histórica a Canarias. Como ejemplo previo es de resaltar
en este año jubilar como se difunde oficialmente que la primera misa
cristiana celebrada en Gran Canaria se produce en 1477 en el lugar en donde
hoy está situada La Iglesia de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria.
Esta
versión difundida oficialmente olvida que el Obispado de Telde se funda en el
siglo XIV y que grupos de frailes estuvieron en la Isla durante varios años,
donde construyeron una ermita como bien ha estudiado D. Rumeu de Armas. Parece
difícil que un grupo de frailes cristianos no celebraran misas acordes a su
credo durante el tiempo que residieron en Canarias. Es imposible que la
primera misa cristiana se celebrada en el siglo XV en donde hoy está la
Iglesia de la Luz, pero a pesar de esa imposibilidad la historiografía
oficial insiste en difundir una versión falsa e interesada.
Si
esto sucede con sucesos históricos que tienen que ver con poblaciones
europeas llegadas a Canarias, más evidente es la difusión de una versión
oficial falsa sobre nuestra cultura y nuestra historia que supone la negación
de muchos elementos culturales que existen y la ocultación de muchos sucesos
históricos relativos a la población originaria canaria.
En
nuestra ponencia queremos resaltar precisamente la trascendentalidad histórica
del pueblo canario y como núcleo vertebrador de esa trascendentalidad
situamos la cultura, la identidad canaria como prueba de la continuidad del
grupo humano canario. El resaltar la cuestión cultural no implica que no
recurramos en ciertos momentos a datos históricos relatados en la crónicas
conocidas u otros datos. Dentro de los datos históricos presentamos un anexo
histórico - un largo tránsito político-militar - que es un relato cronológico
de los sucesos en la confrontación entre Canarias y los reinos europeos,
relato cronológico que quiere superar la visión fragmentada por isla de unos
sucesos y un periodo que siempre estuvo determinado por el interés de
conjunto, y que marca el tránsito político entre la independencia y la
integración en los Reinos de las Españas, primer cambio político que se
produce respecto a Europa antes de que los lazos políticos se convirtieran en
dependientes.
II.
Sobre el concepto de identidad:
La
identidad se define como la consciencia que los individuos tienen sobre su
pertenencia a una cultura y la consciencia de vivir sus elementos culturales.
Nuestro
rastreo por la identidad canaria se va a desarrollar en el análisis de los
elementos más significativos que desde nuestro punto de vista indican la
continuidad cultural y poblacional del pueblo canario como sujeto histórico
diferenciado, tanto de aquellos elementos que son originarios de la matriz
cultural maga y siguen vivos hoy, como de aquellos elementos que provenientes
de otras matrices o patrones culturales han sido adaptados a los parámetros o
estilos de nuestra matriz cultural. También analizamos
aquellos elementos que suponen cambios en la estructura social y
cultura canaria que nos asemejan a las culturas del entorno político en el
que vive Canarias.
Unos
y otros conforman nuestra identidad actual, por eso es obvio que en un análisis
serio no podemos desechar ninguno de estos elementos y sólo el conjunto
conforma la identidad actual del pueblo canario y el punto de partida del
progreso.
El
debate sobre la identidad lo empezamos desde un rastreo de elementos
culturales vividos hoy, ya que como veremos más adelante, en Canarias, y
siguiendo a Manuel Alemán, es difícil entrar al análisis de la identidad
desde la consciencia de grupo por la sicología del hombre canario.
III. Cambios y progreso:
Analizar el progreso habido y el que puede venir, nos lleva a una
reflexión previa sobre éste y los cambios, exactamente sobre la diferencia
que puede existir entre esos dos fenómenos.
Cuando
hablamos de cambios no implica ninguna valoración de sentido de los mismos
como sí lo llevan términos como evolución o progreso.
Para
entender los cambios como progreso, éstos deben estar caracterizados por
responder a las necesidades e intereses de la población objeto de los mismos.
El progreso de una comunidad implica la mejora en las condiciones de vida de
dicha comunidad, condiciones de vida entendidas como el conjunto cultural,
social y económico como también indican organismos internacionales como la
ONU y la UNESCO.
Y
es aquí donde se hace evidente el que no es posible un progreso sin el
respeto a la identidad de quien progresa.
La
contradicción entre cambio e identidad trae consigo la desvertebración
social y sicológica de las personas, la anulación de aquellos valores
culturales que le permiten interpretar e integrarse en la realidad, con lo que
los individuos se ven sometidos a la incertidumbre existencial, y a la
angustia que ésta genera, con lo que ninguna mejora económica en estas
condiciones supone una mejora general de las condiciones de vida.
Para
avanzar en el progreso del pueblo canario es necesario por lo tanto retomar la
cuestión de la identidad, es decir, encontrar el punto de partida desde donde
podemos progresar, de ahí nuestra insistencia en rastrear la identidad
canaria a partir de los elementos que la componen.
En el desarrollo de este rastreo vamos a tratar los elementos
culturales en dos bloques diferenciados según se haya producido una ruptura o
no, en los cambios habidos. Así aquellos elementos sin ruptura, es decir en
los que se han producido cambios conducidos por el pueblo canario, los
tratamos en el apartado de continuidades culturales, mientras que en los
elementos en que sí han habido ruptura los tratamos como procesos de
desvertebración y aculturación de la sociedad canaria.
IV.
Continuidades culturales:
Partimos
de una premisa común con la mayoría de los investigadores sociales y
culturales; Toda comunidad humana se dota de un conjunto cultural acorde a su
realidad física e histórica. Por lo que los elementos culturales existentes
en una comunidad determinada son coherentes
con su realidad física y/o histórica, y aún cuando existan
contradicciones entre alguna de esas dos facetas, los elementos culturales
tienen sentido por su idoneidad con al menos una de ellas.
Desde
esa perspectiva queremos empezar por reseñar los elementos culturales y las
formas de comportamiento social que se pueden constatar en todas las épocas
del pueblo canario, desde la etapa precolonial a la actualidad.
Nos
centramos en el análisis del estado actual de esos elementos, en este estudio
no nos interesan los cambios internos producidos en los últimos 500 años. En
la medida que son elementos culturales vividos por una parte significativa del
pueblo canario, y que son elementos que responden a nuestra historia y que en
muchos casos son antagónicos a los de otros pueblos del entorno político,
constituyen la continuidad y diferenciación de la identidad canaria de otras
identidades nacionales.
Muchos
de estos elementos-rasgos son más significativos por la existencia de
elementos culturales sustitutivos en las poblaciones que pudieron llegar a
Canarias a partir del siglo XV d.c. Se puede comprender la continuidad de un
elemento cultural precolonial entre poblaciones llegadas a Canarias en la época
colonial, siempre y cuando, ese elemento cultural fuera imprescindible para la
supervivencia en el medio, no existiera un elemento semejante en la cultura de
los llegados y no fueran incompatibles con la cosmogonía de esas poblaciones
llegadas.
Por
lo que hay elementos que claramente indican la continuidad de la población
originaria porque en sí conllevan la continuidad de su cosmogonía. Estos
son:
El
mundo deportivo; Del mundo deportivo hay que diferenciar dos
cuestiones: La
continuidad
de prácticas deportivas ( la Lucha Canaria, las modalidades de luchas con
Palos, el salto del pastor, levantamiento y pulseo de piedra, el calabazo ); Y
la filosofía del deportista. En cuanto a ésto último, hay que indicar como
hay una serie de características que definen al deporte de equipo canario y
que parten de los deportes propios para marcar también las disciplinas
llegadas y asumidas por el pueblo canario. Características que marcan unas señas
de identidad nítidas y diferenciadas de las características que esos
deportes tienen en las culturas europeas con las que tenemos relaciones políticas.
Algunas de las características más notorias son:
·
La preferencia de la maña sobre la fuerza;
Cuya máxima expresión se da en la lucha canaria y en las diferentes
modalidades de luchas con palo, y que ha permitido que tanto en fútbol,
balonmano ..., el deportista canario se defina como creativo frente a los
deportistas españoles. Una cualidad que ha hecho que a los canarios nos
identifiquen con aquellas naciones que en el deporte priman la técnica como
sucede con otros países de tradición amasik, o con estilos de fútbol como
el brasileño o de otros países africanos, aunque éstos también hayan
desarrollado la potencia y la resistencia como complemento de la creatividad.
·
La preferencia del juego en sí sobre el resultado;
lo que hace que el deportista canario disfrute del deporte más allá de los
resultados. Eso ha llevado a interpretar que los canarios somos poco
competitivos. Esta apreciación variaría si paralelamente desarrolláramos
potencia y técnica, ya que el deporte cuando se realiza en función del
resultado suele aburrir a los deportistas y al público, ya sea lucha canaria,
fútbol, balonmano. Esta preferencia del juego también ha permitido el
desarrollo de una gran deportividad que lleva a que sin dejar de sentir el
perder, un deportista sea capaz de reconocer en el momento la destreza de su
contrario. Este reconocimiento está ritualizado en la Lucha Canaria, en donde
el vencido ha de levantar la mano del vencedor antes de que el propio árbitro
haga el mismo reconocimiento.
·
La mano tendida al vencido:
Esta característica que se extiende al comportamiento social canario, está
bien ejemplificada en la Lucha Canaria, en donde el ritual aconseja que el
vencedor de la brega tienda la mano al vencido para ayudarlo a levantarse.
·
La Lucha Canaria:
La Lucha Canaria es la modalidad deportiva más extendida y reconocida de las
heredadas de nuestros antepasados. La Lucha en sí sintetiza todas las
características del deporte canario en general que describimos anteriormente:
el valor de la técnica, del juego en sí. Además la Lucha también contiene
características de la personalidad del canario como la actitud de ayudar a
levantar al vencido.
·
Las diferentes modalidades de luchas con Palo:
Prácticas en muchos momentos prohibidas por las instituciones españolas,
toda vez que dichas técnicas de lucha fueron utilizadas por nuestros
antepasados en las batallas militares contra las expediciones europeas. Además,
las poblaciones europeas tenían como armas de lucha: espadas, lanzas, arcos,
armas de fuego, que al igual que las técnicas magas, en periodos no bélicos
eran y son utilizados en competiciones “deportivas”, por lo que no es muy
comprensible que si la mayoría de la población es de cultura europea, las
diferentes modalidades del Juego del Palo hayan sido las más practicadas en
Canarias hasta principios del siglo XX.
·
La Vela Latina:
Los canarios siempre hemos tenido una relación muy estrecha con el mar que
está presente en todas las facetas de nuestra vida desde la espiritual con la
realización de ritos como La Rama o El Charco, o la económica con la práctica
de la pesca y el marisqueo. La Vela Latina supone en el ámbito deportivo la
plasmación de esa estrecha relación con el mar. Nadie duda que esta práctica
deportiva supone una seña de identidad del pueblo canario, seña que además
nos diferencia de otros pueblos, ya que es diferente a otras prácticas de
vela que existen en el mundo. La Vela Latina tiene una serie de características
muy peculiares como la forma y manejo de la vela que los diferentes analistas
indican como técnicas de origen desconocido. Por sí misma es una práctica
deportiva que hay que destacar como seña de identidad, sea cual sea su
origen, conviene además recordar que un argumento frecuente con respecto a
nuestros antepasados precoloniales es su desconocimiento de la navegación,
por lo que queremos reseñar la descripción que Torriani hace en el siglo XVI
de la forma que tenían esos antepasados en la construcción de barcos:
“ También hacían barcos del árbol drago , que
cavaban entero, y después le ponían lastre de piedra, y navegaban con remos
y con vela de palma alrededor de las costas de la Isla”.
Torriani,
página 113
·
La natación:
Una muestra más de la relación entre los canarios y el mar es la
práctica
de la natación, tanto en tareas de pesca como en el de la competición.
Costumbre también viva desde la época precolonial en donde la natación
formaba parte de los Juegos Beñesmares. Como recuerda Bethencourt Alfonso (
tomo II, pág. 353 ), cada distrito tenía recorridos en donde desarrollar las
pegas entre los grandes nadadores.
La
tradición musical: La continuidad se puede ver en:
·
Formas
musicales como el arrorró, el tajaraste o baile del tambor, el baile de las
cintas, el tango herreño, las décimas improvisadas-controversias-el punto
cubano, las endechas.
·
Instrumentos
musicales como las chácaras, tambores, panderetas, panderos, sonajeras,
flautas. ( Bethencuort Alfonso ).
·
En
la persistencia de los ritmos incluso en formas musicales traídas de fuera
como la polka o la malagueña que al llegar a Canarias han adaptado el ritmo,
la cadencia del cantar a las formas de origen mago.
·
En
la continuidad del sentir y de ciertas funciones sociales como en el flirteo público
entre personas. En éste aspecto es de resaltar el mantenimiento hasta
principios del siglo XX, hasta la aparición de la dictadura franquista, del
baile del pámpano roto, que es el baile-ritual donde más claramente se
expresa el juego social del flirteo tan contradictorio con las formas de las
relaciones en las culturas europeas. Este juego social entre personas continúa
en formas como el baile del vivo, los aires de lima en las descamisadas, el
tango herreño, el sirinoque, las seguidillas, etc.
También la música mantiene la función social de resolver tensiones o
conflictos como en las “controversias”.
Otro fin social que sigue vivo es la veneración a la Madre Tierra,
también en sus formas cristianizadas como vírgenes. La preeminencia
espiritual de la Madre, las divinidades femeninas frente a las divinidades
masculinas, es otro elemento contrapuesto entre la cultura maga-canaria y las
culturas europeas que han transitado por el Archipiélago que dan prioridad a
las figuras masculinas.
En cuanto a la música nos gustaría recordar una cita de Abreu
Galindo:
“ Tenían
casas donde se juntaban a bailar y cantar. Su baile era menudico y agudo, el
mismo que hoy llaman canario. Sus cantares eran dolorosos y tristes, o
amorosos, o funestos, a los cuales llamamos endechas”.
Abreu
Galindo, página 157.
Otra muestra de la viveza de nuestra tradición musical es la extensa
producción de músicos y grupos como Taburiente, Taller Canario, José
Antonio Ramos, Domingo “el Colorao”, Benito Cabrera, Non Trubada y muchos
otros que partiendo de las formas musicales magas han generado música acorde
con los modernos movimientos musicales del mundo.
El
mundo espiritual: El mundo espiritual canario sigue estando formado por
un
conjunto
de creencias que en el seno del pueblo conviven sin conflictos. Esta es una
característica distintiva de la cultura maga frente a las culturas europeas.
La tolerancia natural de una cultura basada en multicreencias, frente a la
intransigencia de culturas basadas en monocreencias.
Aunque los procesos históricos han generado síntesis entre los cultos
precoloniales y los transportados por los colonizadores. En la fe actual,
incluso bajo imágenes cristianas, existen elementos que son de tradición
maga, contradictorios con las tradiciones europeas. Entre estos elementos
tenemos:
·
Preeminencia de la divinidad femenina:
Bajo las formas de vírgenes y santas, nadie duda que la mayor parte de los
cultos en Canarias están protagonizados por divinidades femeninas: La
Candelaria, El Pino, Las Nieves, La Peña ... son las “matronas” centrales
de la actual espiritualidad canaria, que acompañadas de otras como el Carmen,
Santa Rita, ... suponen una preeminencia indiscutible de los elementos
femeninos sobre los masculinos.
·
Advocaciones, cultos con poder en sí mismas:
Todas estas vírgenes y santas, en la actual espiritualidad
canaria tienen poder en sí mismas. Los creyentes piden y hacen
promesas para recibir el favor del poder de las mismas. Divinidades con poder
frente a la tradición mayoritaria de los colonizadores de imágenes
intercesoras.
·
Mantenimiento de la vinculación con la naturaleza:
Las Ramas, Traídas del agua, El Pino, La Peña, La Candelaria y el ritual de
las candelas verdes, mantienen la importancia que en la cultura maga tiene la
naturaleza, con formas sagradas y divinas como las anteriores, o el Garoé y
las apariciones de luces como Mafasca.
·
Existencia de un conjunto de divinidades
complementarias: Los creyentes tienen fe en el poder de las
diferentes divinidades, un mismo creyente puede acudir a pedir a varias de
ellas, incluso puede hacer la
misma promesa a varias. No es extraño que alguien prometa a nuestras señoras
del Pino y del Carmen, y a Santa Rita por la misma petición.
·
El Lazo Encarnado o rojo:
Costumbre de carácter espiritual que responde a una cosmogonía basada en la
existencia de múltiples divinidades benefactoras y dañinas, fuerzas que
pueden ser intervenidas con la actuación del hombre. Elemento antagónico a
la cosmogonía cristiana que se basa en la existencia de un sólo ser superior
y todo poderoso, ante el cual no hay nada que hacer, y en donde todo lo que
sucede responde a su voluntad. En el Lazo encarnado quedan reflejadas las
diferencias en el terreno espiritual entre las originales poblaciones magas -
canarias, y de la mayoría de poblaciones europeas que pudieron llegar a
Canarias.
·
Magos inmortales:
Parte de la espiritualidad del pueblo canario se sustenta en la creencia que
cuando alguno de los nuestros deja el cuerpo físico -terrestre-, sigue
presente en nuestras vidas de otra forma, normalmente cerca de las casas de
los seres queridos. Además se mantiene viva la comunicación con ellos. La
costumbre de hablar con aquellos que dejaron el cuerpo físico -terrestre- es
milenaria en la tradición maga y sigue viva hoy en buena parte de la población
canaria, practicándose ya en las casas, ya en las visitas a los cementerios.
Una de las confusiones que muestran los cronistas europeos se debe a
esta tradición de tener presente a los que ya dejaron el cuerpo físico
-terrestre-. Los cronistas portadores de una tradición espiritual europea en
la que los antepasados no están presentes, sino que van a la vera de Dios a
esperar el juicio final, se confundieron al oír hablar a nuestros antepasados
de magos para referirse a los que podían ver, y de magos para referirse a los
que ya estaban con el cuerpo inmortal separado del físico. Algunos de esos
cronistas en su confusión afirmaron que por magos hablábamos de los espíritus
de los muertos, cuando en nuestra tradición, magos éramos todos, unos con el
cuerpo físico y el inmortal unidos, y otros con los cuerpos separados.
En los últimos siglos se han introducido modificaciones en esta
vivencia espiritual ya que las cuevas o monumentos en lugares cercanos a las
casas para guardar los restos del cuerpo físico, han sido sustituidos por
cementerios muchas veces lejanos. Actualmente, las ofrendas de alimentos y los
tres tenikes han quedado en la ofrenda de flores como medio de mantener una
buena comunicación con ellos. ( este tema fue bastante estudiado por
Bethencourt Alfonso, quien pudo analizar esta costumbre casi intacta a finales
del siglo pasado en las cumbres de Tenerife ).
No
podemos dejar de reseñar los cultos actuales más importantes en los que ya
está constatada la conexión directa con cultos de la época precolonial: La
Rama. El Beñesmen - La Candelaria. El Pino Sagrado - El Pino ( Marin y Cubas,
fol. 85 ).
El
nombre de las cosas:
·
La toponimia
que supone una ordenación e identificación del territorio a partir de la
propia cognocividad de la comunidad.
El nombre de buena parte de las Islas, poblados y elementos simbólicos
son una clara afirmación de la continuidad histórica del pueblo canario.
Si la población nativa desapareció y los asentimientos actuales
fueron fundados por pobladores europeos, ¿ por qué se mantuvieron los
nombres precoloniales ?, ¿Cómo no sucedió lo que en la misma época en América
Latina hicieron los pobladores españoles, nombrar poblados, ciudades y
departamentos según los nombres de sus lugares de procedencia, o de su propia
historia, caso de ciudades como Valencia, Córdoba, ... ?.
¿ Cómo es posible que poblados ( Gáldar, Güimar, Tetir, Teguise,
Aridane, Agulo, Telde, Tacoronte, Agüimes, Arona, Artenara, Tegueste ... ) y
lugares míticos-sagrados ( Tindaya, Almagro, Aguayro, Taburiente, Garajonay,...)
respondan a la historia de los magos, si los actuales pobladores somos
descendientes de europeos ?.
No sólo por la pervivencia física de poblados en donde los cronistas
situaban poblados precoloniales como es el caso de Gáldar, Agüimes,
Tacoronte, sino por la indiscutible pervivencia de nombres magos precoloniales,
hace difícil de entender la sustitución de la población maga por población
europea.
Es de significar que estos nombres no sólo no pertenecen a los
colonizadores, sino que incluso a los actuales inmigrantes y turistas del
resto del Estado se les hace difícil la pronunciación de los mismos a pesar
del proceso de castellanización, con lo que es increíble que estos nombres
fueran asumidos y mantenidos por unos supuestos colonos españoles.
En éste apartado no podemos olvidar como los nombres magos siguen
vivos en barrios y calles de las ciudades, incluso de las construidas en la época
colonial ( Argana, Titerroy, Saucillo, Guayedra, Benecharo, Guanarteme, ... ).
·
Apellidos y nombres de personas:
Apellidos como Bencomo, Guanche, Doramas que siguen marcando a familias de la
antigua nobleza canaria. Y nombres como Artemi, Beneharo, Guayarmina, Tenesor,
Arminda, Guacimara, Tamonante, que en todos los periodos de libertad política
son masivamente utilizados por los canarios a pesar de su difícil comprensión
fonética por los españoles.
·
Nombres de animales, alimentos y otras cosas:
Jairas, guanil, gofio, beletén, goro, taroza, baifo, magua.
La
alimentación: Desde los propios productos alimenticios, hasta los platos y formas de
tratar
a los alimentos, la alimentación de los canarios sigue siendo la misma.
Entre los productos, en la época precolonial contábamos con frutas (
támaras, higos, moras, piñones, mocanes, almendras, tunos, naranjas,
manzanas ), cereales (
trigo, cebada, cosco ....), leche, queso, miel ( de abeja, mocán, palma ),
huevos, carnes ( de cochino, cabra, oveja, de aves ), mariscos ( cangrejos,
lapas, almejillones, burgaos, almejas, calamares, pulpos ), pescados ( viejas,
cherne, abadejo ... ), verduras
( berros, acelga, lechuguilla, jaramagos, apio, cardos, perejil,
vinagrera, taferte-pimienta-, laurel, tomillo, hinojo, cebolla albarrana,
cebolleta, ajos-porros, zanahoria silvestre ... ), tubérculos ( ñame, norsas,
tarambuches, trufas-turmas ), legumbres secas ( la lenteja y la arveja ),
bebidas ( guarapo-ron miel de palma).
Entre los muchos platos que relata Bethencourt Alfonso, destacamos
algunos de los que se mantienen por su significación en la cocina canaria
actual: Los potajes (
de verdura, berros, jaramagos). Los caldos (carne, pescado, ...). El caldo de
pescado y el sancocho ( pescado ajareado sancochado ), en los que las actuales
papas eran sustituidas por el ñame, las norsas y las turmas. Las dos últimas
también podían ser preparadas como las actuales papas arrugadas.
Los mojos, en el que el taferte era la pimienta utilizada, y el zumo de
la vinagrera como vinagre. Gofio en pella salada y dulce, en caldo escaldado -
gofio revuelto -, con leche. Frangollo. Carnes de cochino, cabra y oveja,
asadas, sancochadas, guisadas con ñames o norsas.
Como podemos ver la variedad de la alimentación canaria ya era
semejante a la actual, tanto en productos como en combinaciones.
Para el debate sobre la forma de cocinar, en sí los gustos actuales de
las comidas pertenecen a nuestra tradición milenaria o fueron traídos por
colonos europeos, además de la información que nos brindan las crónicas y
estudiosos como Bethencuort Alfonso, podemos recurrir a la comparación de la
cocina canaria con las diferentes cocinas de los pueblos con los que tenemos
relación. Respecto a las diferentes cocinas españolas, podemos decir que éstas
no utilizan los condimentos como hacemos nosotros, la cocina canaria es menos
grasienta y más dulzona, utilizando múltiples condimentos no grasientos para
darle diferentes gustos, desde los picantes con la pimienta roja, a los más
dulzones con pasas y almendras. Si seguimos las comparaciones con la comida
actual de otros pueblos que como nosotros tienen un origen cultural mago -
amasigh, vemos como esos pueblos mantienen una cocina con los mismos
componentes y condimentos que la cocina canaria, manteniendo en común no sólo
los gustos sino algunos platos como el potaje - harira-, el puchero - couscous
de verdura-, la carne cabra, el cabrito embarrado, el salpicón de pescado, el
gofio en sus diferentes usos, los dulces de almendra, etc.
·
El Gofio
como forma alimentaria de tratar los cereales nos parece significativo
destacarlo, toda vez que las posibles poblaciones europeas llegadas tenían el
pan. La elección por una u otra alternativa se convierte en una cuestión de
gusto social. Por lo que si la población original fue eliminada o absorbida
por la llegada, el pan como gusto social de los llegados debía haber
eliminado al gofio. Un contraste en el tiempo lo podemos encontrar tras el
alzamiento militar que llevó al franquismo en el Estado español: las
hambrunas y escasez de pan llevaron a poblaciones españolas a consumir gofio
producido en Canarias. Superadas esas hambrunas y la falta de pan, dichas
poblaciones eliminaron el gofio. Al contrario, en Canarias el gofio sigue
siendo un alimento muy extendido y no precisamente dedicado a apagar momentos
críticos en el acceso a los alimentos, sino que todo lo contrario, el gofio y
sus diferentes formas de preparación, pellas saladas y dulces, escaldones,
con leche, en postres y dulces mantienen una alta valoración social y económica
en la actual restauración canaria.
Oficios:
Entre los diferentes oficios que han llegado vivos a nuestros días como el de
cestería,
tratamiento de lanas, traperas, ..., queremos destacar los siguientes por lo
significativo de la continuidad de técnicas y costumbres sociales en su
realización.
·
La construcción de loza por la técnica de los
churros: en oposición a la construcción con torno de la loza. Supuestamente
el torno es una técnica más avanzada de elaboración de loza que supone un
ritmo más grande de producción. Sin embargo, hasta nuestros días la forma
mayoritaria de construcción es la técnica maga- amasigh de los churros,
urdido y guisado que ya tenían nuestros antepasados antes de la llegada de
poblaciones europeas. Además el consumo de útiles de loza se satisfizo con
esa producción propia hasta la llegada de producciones externas de construcción
industrial, que es cuando empieza el declive de los loceros canarios.
·
Las técnicas y costumbres del pastoreo:
Siguen vivas en el conjunto del Archipiélago, o en algunas Islas, palabras y
técnicas como las "apañadas", que consisten en conducir todo el
ganado que ha estado pastando suelto durante una parte del año a los goros para que allí se preñen las jairas, y si son cabras que no conocen macho se les llama
"machorras". Otra cosa es que en todas las islas se celebran
"fiestas de la apañada".
Las “apañadas” también sirve para agrupar al ganado que no está
marcado - guanil o guanilla - que
para reconocer la propiedad del mismo se les hace unas pequeñas rajas en las
orejas - Teberite -.
Cuando
se desea evitar que los baifos
mamen se sus madres, se les unta a estas las ubres con leche de tabaiba, porque al solidificarse forma una película que impide que
los baifos pasen el día mamando.
La
vasija donde se recoge el ordeño es el gánigo, llamado específicamente “tabajoste”.
Al suero del queso de le llama tabique
o tafete.
Cuando una cabra, y por extensión una vaca, pare, la primera leche que
da se le llama beletén.
Todas las palabras en negritas son palabras magas originales que siguen
vivas en el actual habla canaria.
La leche de tabaiba solidificada también es masticada por los pastores
como si fuera un chicle para quitar la sensación de sed.
·
Técnicas de pesca:
Es de significar la continuidad hasta nuestros días de algunas técnicas de
pesca como es el caso del Chinchorro, las nasas o la liña como podemos
comprobar en los textos de Abreu Galindo y Torriani:
“ tomaban unas esteras largas de juncos, con unas
piedras atadas a la parte baja: llevándola como red, sacaban a tierra mucha
sardina”.
Abreu
Galindo, página 160.
“ Pescaban con cuerdas de cuero y con anzuelos de
huesos de cabra; y hacían las redes de yerbas y de palmas, parecidas a las
que se usan en los ríos de Lombardia, que son cuadradas y cuelgan de una
percha larga” .
Torriani,
página 113.
·
La tradición agrícola:
La introducción del arado por yunta, y actualmente de los tractores, han
modernizado técnicamente el arado, pero no podemos dejar de reseñar ciertos
aspectos de la tradición agraria que se practicaban ya por nuestros
antepasados precoloniales:
“ La manera de cultivar la tierra para su sementera
era juntar veinte y más canarios, cada uno con una casporra de cinco o seis
palmos, y junto a la porra tenía un diente en que se metían un cuerno de
cabra. Yendo uno tras otro, surcaban la tierra, las cuales regaban con las
acequias que tenían, por donde traían el agua largo camino; y cuando estaban
en sazón las sementeras, las mujeres las cogían llevando un zurrón colgado
del cuello, y cogían solamente la espiga, que después apaleaban o pisaban
con los pies, y con las manos la aventaban”.
Abreu
Galindo, página 160.
Nos parece significativo que aún con el cambio de tipo de propiedad de
la tierra de pública a privada, y lo que en la sociedad precolonial suponía
el producto de la cosecha de las tierras asignadas cada año a cada una de las
familias, la colaboración entre los diferentes vecinos de una zona existía
ya en la época precolonial y se mantiene en zonas de pequeñas explotaciones
hasta nuestros días, aunque no nos lo diga Abreu Galindo, seguro que también
por entonces al terminar la faena de cada tierra cultivada se festejaba con
una comida colectiva a invitación de la familia usufructuaria de la tierra.
Tampoco es de extrañar que la comida fuera a base de sancocho, aunque sin
papas, sólo con el pescado, el ñame y las norsas, con mojo y por supuesto la
pella de gofio.
·
La construcción de casas:
Uno de los aspectos que menos se difunden de nuestros antepasados se refiere a
la construcción de casas. Nadie cuestiona que acondicionábamos cuevas como
hogares, costumbre que sigue viva y que en algunos poblados ha significado el
mantenimiento de casas cuevas desde muchos siglos atrás. En lo que se refiere
a las casas, las hechas en cuevas son las que más contradicciones presentan
respecto a las culturas europeas. No se conocen en esas tradiciones las casas
cuevas, de hecho, ellos entienden por trogloditas a aquellos que viven en
cuevas en estado natural, sin la intervención del hombre para
acondicionarlas. Sin embargo en Canarias y en otros lugares de tradición
maga-tamasik, la perfección del acondicionamiento de cuevas lo podemos ver en
Cuatro Puertas y en las múltiples viviendas que aún hoy son hogares. Habría
que preguntarle a los que postulan el exterminio cómo unas poblaciones
acostumbradas a vivir en casas no cuevas, al llegar a Canarias adquirieron la
tradición de la población supuestamente exterminada. Habría que preguntarle
a esas mismas personas cómo en lugares como Las Palmas de Gran Canaria, los
que vivían dentro del muro del Real, vivían en casas no cuevas, mientras que
buena parte de los que vivían fuera del muro lo hacían en casas cuevas bien
acondicionadas como se puede comprobar en los restos que existen en la bajada
de Mata.
Pero las casas canarias siempre han sido de dos tipos, las construidas
en cuevas y las construidas con muros de piedras y techos de vegetales y
adobe: Estas últimas podían ser de varios modelos elípticas, cruciformes y
cuadradas.
La construcción de casas era un oficio tan especializado que como nos
recuerda Abreu Galindo, había oficiales para hacerlas:
“ Tenían casas y oficiales que las hacían de
piedra seca, y eran tan pulidos, que hacían las paredes tan justas, cerradas
y derechas, que parecían llevar mezcla”.
Abreu
Galindo, página 159.
Oficio y con tal nivel de especialización que asombró a los
visitantes que con una u otra intención llegaban al Archipiélago como
podemos ver en el siguiente texto de Sabino Berthelot:
“ Habitaciones y monumentos. Los canarios, como los guanches de
Tenerife y los naturales de las demás Islas, tuvieron en general una gran
predilección por las cuevas; pero también se distinguieron en el arte de las
construcciones civiles, y sobrepujaron en este género a los habitantes de
Lanzarote y Fuerteventura sus más próximos vecinos. Aun existen en la isla
algunas cuevas, principalmente en el barranco de Arguineguín, en donde se
encuentran los restos del pueblecito citado por los capellanes de Bethencourt.
Estas habitaciones se hallan colocadas en varias filas alrededor de un gran
circo, en medio del cual se ven las ruinas de un edificio más considerable
que los otros, presentando delante de la puerta de entrada un enorme banco
circular con un dosel y todo de piedra seca, lo que ha hecho presumir que esta
casa había sido la residencia de un jefe y que el consejo de los Guayres se
reunía en este sitio. Grandes y sólidas vigas de laurel (barbusano), madera
casi incorruptible, cubren aún algunas de estas habitaciones, cuya forma es
elíptica, presentando interiormente tres alcobas practicadas en el espesor
del muro, que tiene 8 ó 9 pies de ancho. Estas alcobas parecen haber sido
destinadas para camas. El hogar se halla colocado cerca de la puerta de
entrada, que hace frente a la alcoba del fondo. La pared carece de cimiento,
se halla construida con piedras en bruto y muy
gruesas exteriormente; estas piedras se hallan tan bien unidas como
pudiera hacerlo el mejor de nuestros albañiles. Los navegantes del Alfonso
IV, que examinaron un pueblo canario, durante la exploración de 1341, se
asombraron del arte que había presidido a la construcción de estos
edificios. Según este documento, parece que las puertas que cerraban estas
habitaciones eran de las más sólidas, puesto que los aventureros se vieron
obligados a romperlas a pedradas para poder entrar. La descripción del
interior se halla conforme con lo que nosotros mismos hemos visto. Añade el
narrador: “Las casas eran todas muy hermosas, cubiertas de hermosas maderas
y tan limpias por dentro que se hubiera dicho que habían sido blanqueadas con
yeso”.
El pueblecito de Arguineguín podía contener cerca de 400 casas de la
forma ya indicada; pero en la parte occidental de Canaria, y no lejos del
pueblo de Agaete, hemos examinado otros dos
edificios perfectamente conservados, los que nos han presentado alguna
variedad en su construcción. El exterior es más bien cuadrado que elíptico;
a pesar de que el interior es semejante a los edificios de Arguineguín. Estas
dos casas están habitadas en la actualidad por familias pobres; el techo se
ha conservado intacto hace más de tres siglos y el maderamen que los sostiene
no parece deber destruirse tan pronto. Las grandes vigas son de un hermoso
pulimento y la escuadría parece haberse hecho con un instrumento cortante. El
techo se halla formado con piecesitas de madera transversales que se cruzan
con regularidad “.
Sabino
Berthelot, página 104..
Aún quedan muchas casas levantadas en las Islas, algunas incluso
habitadas, en donde tanto lo muros como los techos responden a lo descrito
anteriormente. También hay casas en donde se puede ver la mezcla de
habitaciones de este tipo, con habitaciones de materiales modernos como los
bloques de cemento y vigas de hierro, casas además diferentes al estilo
colonial español, que sin olvidar la posibilidad surgida en los últimos años
de que ese estilo nació en Aguere - La Laguna y desde allí se extendió a
todos los territorios coloniales españoles, las casas canarias existentes
fuera de los Reales españoles son diferentes a ese estilo y con importantes
semejanzas a los estilos precoloniales.
acompañamiento
de elementos funerarios, los círculos, triángulos, rombos y cuadrados,
perviven hasta nuestros días al menos en la decoración de las fachadas, y
que suponen una clara diferenciación de éstas, respecto a las casas europeas
- andaluzas, extremeñas, ... - de las poblaciones que supuestamente
repoblaron el Archipiélago. Símbolos que se están recuperando tras la
llegada de la democracia al Estado español para otros fines identificativos.
 El
círculo, qué duda cabe, es una de las representaciones del Sol, un Sol que,
según todas las fuentes (históricas, arqueológicas y de tradición oral)
constituía el centro de la cosmovisión de nuestros antepasados, cuya máxima
representación ritualística está en el Sol de ocho puntas con círculos
concéntricos.
El
círculo, qué duda cabe, es una de las representaciones del Sol, un Sol que,
según todas las fuentes (históricas, arqueológicas y de tradición oral)
constituía el centro de la cosmovisión de nuestros antepasados, cuya máxima
representación ritualística está en el Sol de ocho puntas con círculos
concéntricos.
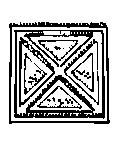
El triángulo es la base de buena parte de la pintura
y elementos identificativos y simbólicos presentes en Canarias, como ocurre
con los rombos antes mencionados o con el Sol de ocho puntas, el triángulo
parece ser también la unidad de medida sobre la que se construyen los
tableros.
El
Habla Canaria: El habla canaria como seña de identidad diferenciada ya no es
una
realidad que haya que esforzarse en demostrar toda vez que hasta la propia
academia española reconoce al canario como un dialecto, es decir, reconocen la
existencia de variantes semánticas, fonéticas y gramaticales suficientes para
reconocerle la cualidad de dialecto.
Otra cosa distinta es la definición de esas variaciones y la historia de
las mismas, por lo que queremos detenernos un poco en desarrollar esta seña de
identidad.
En este punto es donde hay que recordar que en la historia de la lengua
en Canarias se produjo una ruptura entre la época precolonial y la colonial,
una ruptura que se concretiza en la imposición de la lengua española y la
prohibición de hablar la lengua original de los magos - la Tamasigh - a partir
de finales del siglo XVI ( marcamos la fecha teniendo en cuenta que Cairasco de
Figueroa aún pudo aprender la lengua de su abuela, y transcribió parte de ella
en la obra “ El Recibimiento del Obispo Rueda”). Esta prohibición redujo la
práctica de la misma a zonas de Alzados en donde Bethencourt Alfonso a finales
del siglo XIX pudo encontrar los últimos restos en Canarias de dicha lengua
como vehículo de comunicación social. Esta pervivencia hasta el siglo pasado
nos indica que a pesar de la ruptura, se produjo una pérdida paulatina que es
lo que probablemente ha permitido la llegada a nuestros días de múltiples
palabras de la lengua originaria en el habla actual: Mago, maúro, majorero,
gofio, magua, beletén, baifo, guanil, goro, jaira, tarosá, ... .
Otra cosa que hay que destacar es que la ruptura se produce sobre todo en
el aspecto formal de la lengua, es decir en sus componentes léxicos - sobre
todo en los significantes - y gramaticales, ya que en la lengua como elemento
estructurante de la cultura lo que se produce es una traslación de los
referentes culturales magos a la estructura formal castellana, modificando
incluso a ésta en algunas cuestiones, tanto léxicas como gramaticales.
Es esa traslación lo que produce la modificación del significado de
muchas palabras e incluso la conformación de expresiones que puedan expresar
los elementos culturales. El conjunto de significados y símbolos que se mueven
en todos los elementos culturales vistos hasta ahora, se comunican en buena
medida con palabras castellanas, lo que en la práctica ha supuesto una reforma
de la semántica española con la readaptación del significado de muchas
palabras y su estructuración en la cultura maga.
Ejemplo de este proceso lo tenemos en el ritual del lazo encarnado o
rojo. La imposición de la lengua española obligó a comunicar con elementos de
ésta el ritual milenario mago, de forma que los significante: lazo y rojo, se
unieron como unidad semántica para hacer referencia al ritual. Así cuando a un
hablante español se le pregunta si se le puso el lazo rojo al niño, dicho
hablante pensará en una cinta con uno o dos ojales como complemento de adorno.
Aún, tras la promoción que sectores esotéricos están haciendo ahora del
ritual, difícilmente un hablante español entiende lo mismo que buena parte de
los hablantes canarios, que saben que ponerle un lazo encarnado o rojo a un niño
recién nacido es protegerlo contra las fuerzas malignas y si lo es a cualquier
otra persona o animal es protegerlo contra el mal de ojo.
Esta misma readaptación se ha producido en múltiples palabras de las
diferentes culturas europeas que han pasado por Canarias, cuestión más o menos
estudiada por diferentes especialistas como en el caso del Gran Diccionario del
Habla Canaria de Alfonso Oshanahan.
La ruptura lingüística impuesta por la colonización a partir del siglo
XVI también significó un mestizaje de la fonética del actual habla canaria,
así resulta que el conjunto fonético de nuestro habla es diferente del español,
ya que junto a fonemas comunes con el latín-castellano, tenemos fonemas
heredados de nuestra habla originaria. Es el caso de la s, ch, ll, g/j canarias,
de la inexistencia de la v, y, z, j, g castellanas. Por ejemplo, la no
existencia de la y en el habla canaria puede ser una de las razones por lo que
la población canaria se resiste a perder la forma verbal “haiga” en favor
de “haya”, y así con todas las palabras del latín-castellano que tenían
el “aiga” y se transformaron en el español en “ya” y que en el uso fonético
canario sigue manteniendo la primera forma.
Es también herencia del habla original de los canarios el empezar la
palabras con el prefijo a, y es que en nuestra lengua original ese prefijo tiene
una gran importancia y es por lo que muchas palabras y nombres A_Gáldar,
A_Terure, A_Tamarasit, en su origen empezaban por la a, perdiéndola con el paso
de los tiempos.
Por último, en el habla canario actual hay una serie de estructuras
gramaticales que nos diferencian del castellano-español como es el caso del
empleo de adverbios como el más nada, más nunca, ... .
En conjunto el Habla Canaria es producto de la dialéctica entre la
ruptura cultural impuesta por la colonización española y de la resistencia del
pueblo canario a perder señas de identidad que ha significado la existencia de
fonemas, usos fonéticos, estructuras gramaticales, palabras, y sobre todo
significados y referentes que son pervivencia de nuestra lengua original en el
habla actual. Estas existencias son las que marcan la identidad del canario como
dialecto diferenciado y son prueba lingüística de la continuidad de la población
canaria.
La
herencia social matrilineal: Como forma de transmitir los valores culturales de
la
sociedad.
Todos los investigadores admiten la existencia de algún grado de este tipo de
transmisión cultural en el pueblo canario que incluso dura hasta nuestros días.
Sin duda alguna, la validez social de la mujer para la transmisión de valores
culturales es una costumbre antagónica a las concepciones patriarcales del
hombre como único sujeto válido para la transmisión cultural y la
estructuración social.
El papel central de la mujer en la tradición canaria no sólo se ve en
la transmisión de la herencia, sino en ser la madre el elemento vertebrador de
las personas y cosas. De ahí que también el hombre al igual que la mujer se
estructure sobre las madres - o pomo -; la fertilidad de la tierra sobre las
madres del agua; el orden de la sociedad, como no salirse de madre.
La
cultura como elemento de integración:
Frente a elementos como la raza o el lugar
de
procedencia tan resaltados en las naciones europeas, desde siempre tanto en
Canarias como en el continente, la cultura Maga - Tamasik, integró diferentes
colectivos de procedencia diversa en un conjunto cultural común multicreencias.
La
mano tendida al vencido: Uno de los comportamientos que sorprendieron a los
europeos
al llegar a Canarias fue la actitud de los canarios tras la victoria en batallas
militares. Frente a la costumbre de la aniquilación y el apresamiento que traían
los europeos, a los magos nos bastaba con el reconocimiento de la derrota, y la
palabra de que no volverían a intentarlo para dar por concluido el
enfrentamiento. Es por eso que numerosos soldados y oficiales europeos vieron
perdonadas sus vidas y recuperada su libertad tras el final de los
enfrentamientos militares.
Esta costumbre la practicaban nuestros antepasados en la guerra y en los
juegos, estando estructurada en la Lucha Canaria en donde el vencedor le da la
mano al vencido para que se levante, y luego éste levanta la mano del primero
para reconocer públicamente su victoria.
La continuidad de esta costumbre es patente ya que la podemos ver en
todos los terreros de lucha en cada una de las bregas, mirándose mal a un
luchador si no respeta la misma.
V.
Procesos de desvertebración
y aculturación de la sociedad canaria.
La
economía: En el plano económico sí se da una ruptura significativa entre la
Canarias
precolonial
y la colonial. El factor económico es el que más variaciones socioculturales
ha centralizado en los últimos 500 años, cambios que ha afectado al concepto y
finalidad de la riqueza, a los roles económicos, a la estructura de
asentamiento poblacional, es por lo que centramos el análisis de estos
diferentes cambios en la cultura canaria en las transformaciones económicas.
Ruptura
que en primera instancia se muestra en la concepción de la propiedad de los
medios de producción, sobre todo de la tierra. Tras esa primera ruptura se
suceden una serie de cambios hasta la actualidad, pudiéndose enunciar 8
momentos en función de cuales son los elementos que centralizan la actividad
económica, y por la tanto de la aparición de nuevas pautas de comportamiento
económico y sus derivaciones socioculturales.
1.
Con una propiedad colectiva de la
tierra, repartida anualmente para su explotación privada familiar, y con un
régimen fiscal que suponía que un 10 % de la producción debía ser entregada
a los graneros colectivos (Espinosa) para los periodos de crisis y necesidades
de cohesión socioeconómicas.
Pauta de economía social en donde la acumulación individual queda en un
segundo término, anulado en cuanto a acumulación familiar por la costumbre de
enterrar el cuerpo terrestre con las pertenencias acumuladas una vez que dicho
cuerpo terrestre y el cuerpo ausente se separan ( Bethencourt Alfonso )
2.
Se
introduce la propiedad privada feudal de la tierra como consecuencia del pacto de
Estado entre Tenesor Semidán y los Reyes Católicos de las Españas, que se
extiende para toda Canarias.
En lo que a tierras se refiere, el pacto significó un reparto de las
mismas a manos de los diferentes dirigentes canarios en función de la zona de
cada Isla que dirigía antes de la aplicación del pacto. De la propiedad
colectiva se pasa a la propiedad feudal que une rango social con posesión de
tierras. En el caso que más estudiado está el tema, Tenerife, Bethencourt
Alfonso describe que zonas le correspondieron a cada uno de los menceyes,
incluidos los de los bandos de guerra de Taoro, Tacoronte y Anaga. Es en este
reparto de zonas en el que se adjudican tierras los oficiales del ejército español
de conquista y algunos canarios de otras islas.
De todas formas, según el propio Bethencourt Alfonso, al modelo feudal
clásico europeo, de tierras en posesión de la nobleza, en Canarias se produce
un segundo reparto que lleva a que buena parte de la población obtenga parcelas
para su explotación. Con todo, la tierra deja de ser un bien colectivo que se
reparte cada año según las necesidades y disponibilidades.
3.
El inicio de la explotación de las riquezas americanas por parte del
imperio español consolida el papel geoestratégico de Canarias. El monopolio de
la Casa de Contrataciones de Sevilla necesitaba intermediarios en el Archipiélago
para lo que promueve la instalación de europeos - siempre ciudadanos del
imperio - que dirijan el tránsito entre los tres continentes. Los fueros económicos
dejan de estar determinados por el pacto de Estado y los gastos de las guerras,
para consolidar la función de intermediación. Los europeos asentados reciben
tierras que pueden explotar sin cargas fiscales y con libertad de acceso a los
mercados europeos a cambio de responsabilizarse de mantener el tráfico entre
los tres continentes.
Esta situación de priorizar el comercio sobre la posesión de tierras
trastoca el modelo económico establecido en los pactos y el propio modelo
feudal europeo. Si bien la población canaria está en situación de mantener un
estilo de vida con la producción propia, los colonos europeos van ganando en
riqueza por la situación de privilegio que les supone el poder vender los
excedentes en Europa.
La consolidación de esta situación es lo que produce en un primer
momento la marginación económica de todos los canarios, incluso de la nobleza
canaria que en cantidad de tierras estaba en igualdad de condiciones con los
españoles y otros europeos. Esa nobleza quedó en situación económica de
dependencia, al depender de los colonos para comercializar sus productos
excedentarios. Las exenciones fiscales para el comercio exterior eran en la práctica
para personas determinadas, aquellas conectadas con la Casa de Contrataciones de
Sevilla, por lo que los productores
canarios si querían vender a Europa sólo tenían la opción de vendérsela a
los colonos. Nace en Canarias la figura del intermediario.
El intermediario con tierras se convierte en terrateniente que controla
los ingenios de azúcar, apareciendo los primeros asalariados del campo, así
como el asentamiento de esclavos traídos del continente. Esclavos que se funden
con la población canaria, unos procedentes de territorios de cultura
maga-amasik, y otros del Africa Negra.
4.
A la situación económica de dependencia se le une la designación de
mano de obra cualificada para aquellas actividades económicas con menos
beneficios en la división del trabajo impuesta por la Casa de Contrataciones de
Sevilla. Es el momento en el que aparecen los tributos de sangre que debemos
pagar los canarios. La explotación agrícola en el continente americano es
beneficiosa para el imperio español, pero los españoles y europeos residentes
en dicho continente prefieren dedicarse a la explotación de las minas o a
labores de funcionarios. La Casa de Contrataciones opta por entregar tierras en
propiedad a canarios que deben obligatoriamente emigrar al continente americano,
y de esta forma articular las explotaciones agrícolas en ese continente. Aparece
el papel de los canarios como agentes económicos cualificados en los sectores
con menos valor añadido, tanto en la distribución internacional del
trabajo, como en la estructura productiva canaria.
Con todo, la generación interna de riquezas se sigue basando en la
explotación agrícola de la tierra de donde se nutren los propios
intermediarios, tierra que en buena medida se mantiene en manos Canarias, sobre
todo aquellas pequeñas explotaciones de medianías y cumbres que quedaron en
manos de canarios fuera de la nobleza.
5.
La pérdida de las colonias americanas por España, y la imposición
inglesa de la libertad del comercio internacional, potencian el valor comercial
de Canarias. Roto el monopolio de la Casa de Contrataciones de Sevilla,
ingleses, franceses y otros europeos también utilizan el Archipiélago como
base de los intercambios intercontinentales, creando estructuras propias con el
asentamiento de delegados de las diferentes nacionalidades. La nueva realidad
internacional trastoca la estructura productiva canaria y el papel de los
canarios en ellas. Las empresas comerciales no españolas integran a personal de
ascendencia canaria, con lo que los
canarios entran a desarrollar nuevos roles económicos, vetados hasta entonces
por el monopolio español.
Aparecen los primeros flujos turísticos, caracterizados por su vínculo
con los lazos comerciales y por lo selecto de los visitantes.
En torno a los puertos se produce una emigración interna masiva hacia
las ciudades construidas tras la vinculación de Canarias al Estado español.
Desde las ciudades precoloniales y los asentamientos del interior, se da un
flujo migratorio hacia Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, el
Puerto de la Cruz, igualmente ese flujo se da desde todas las Islas hacia Gran
Canaria y Tenerife. No sólo se modifica
los roles económicos sino que además se produce una modificación de la
estructura del asentamiento poblacional y la aparición de nuevas
influencias culturales como las inglesas.
Bethencourt Alfonso en sus investigaciones entre las poblaciones que se
mantienen en el interior de las islas, constatan las diferencias con las
poblaciones establecidas en las ciudades puerto. Como indica Bethencourt
Alfonso, las primeras mantienen fundamentalmente las mismas formas de vida
existentes en la época precolonial. Las segundas ya integran elementos
culturales de diferentes nacionalidades. Entre esas influencias hay que destacar
las incidencias de la cultura inglesa por la especial comunicación que se
establece entre los delegados de esa nacionalidad y los canarios, a diferencia
del tipo de comunicación existente entre canarios y los delegados españoles.
La bajada masiva de canarios a las ciudades de construcción colonial no
supone un cambio en la estructura de éstas. El asentamiento de la población
sigue marcado por el modelo de dentro del Real, dentro del muro para los
pobladores españoles, y fuera del Real, fuera del muro, para los pobladores
canarios. Así los canarios se afincan en los mismos riscos en los que lo
hicieron los primeros que bajaron en el siglo XV al Real, o en zonas alejadas de
ese Real como es el caso del barrio de la Isleta en Las Palmas de Gran Canaria.
6.
El enfrentamiento del régimen franquista con las potencias comerciales
que operan en Canarias y la 2ª Guerra Mundial supone un desmembramiento de las
estructuras empresariales de dichas casas comerciales. El vacío dejado por este
desmembramiento trae consigo la aparición de canarios que por primera
dirigen, e incluso son propietarios, de las empresas encargadas de
garantizar el avituallamiento de las flotas comerciales internacionales. Por
primera vez en la época colonial algunos canarios adquieren el rol económico
de dirección en sectores económicos estratégicos.
Es importante resaltar en este periodo la apertura de vías de comunicación
con las zonas del interior de las islas, sobre todo para las Islas más montañosas
eso supone el inicio del doble sentido en las comunicaciones. Hasta entonces los
canarios bajaban a la ciudad y retornaban a sus hogares, mientras que españoles
y otros foráneos sólo se adentraban en la Isla de forma esporádica. Las
primeras carreteras y los camiones y coches suponen el inicio de un cambio de
las relaciones en el interior, los descendientes de Alzados empiezan a estar
integrados en las vías de comunicación en un momento de falta absoluta de
libertad para vivenciar los valores culturales magos.
7.
La recuperación de las relaciones con las potencias comerciales
consolidan el status económico de una nueva clase empresarial de ascendencia
canaria.
Se consolida e intensifica las comunicaciones con el interior de las
Islas, de forma definitiva los foráneos entran asiduamente en el interior,
rompiendo los últimos rincones de intimidad del pueblo canario, enfrentando
todos los elementos culturales magos a la comunicación directa con población
foránea. No podemos olvidar que esta “apertura” del espacio de comunicación
coincide con un régimen político dictatorial que reprime y persigue la cultura
maga en su intención de homogeneizar culturalmente Canarias con España.
8.
Paralelamente se inicia el despegue turístico que trae consigo:
·
El cambio de valor de la tierra, del valor agrícola
se pasa al valor solar, inmobiliario especulativo.
·
Se
inicia la urbanización de todo el territorio.
·
Se
acentúa la inmigración de los poblados precoloniales a las ciudades de
construcción española y a los poblados vinculados al turismo. Esta es una
migración más masiva que la de finales del siglo XIX y principios del XX.
·
La aparición de flujos masivos de inmigrantes españoles, ya no sólo vienen los delegados, militares y funcionarios, ahora
vienen grupos poblacionales para buscar un medio de vida entorno al floreciente
turismo.
·
Son
finales de la década del los 50 y principios de los 60, se empiezan a romper los muros de las ciudades españolas, aparecen
nuevos barrios en donde conviven poblaciones de procedencia canaria y de
procedencia española, barrios nuevos como Schaman en Las Palmas de Gran
Canaria..
Así
en apenas cinco siglos la cultura económica de los canarios pasa de
estructurarse de una concepción colectiva de los medios de producción, en el
que el Estado juega el papel de distribución anual de dichos medios, así como
de garante de la cohesión social con la redistribución de riquezas generadas
entorno a la explotación agrícola de la tierra. Se pasa a una concepción
privada de los medios de producción en la que los canarios juegan un papel
secundario en cuanto a propiedad, y en donde la tierra sólo es contemplada como
solar de explotación especulativa, en el que el Estado esta actuando como
garante de la expoliación de los recursos y la marginación económica y social
de los canarios con actuaciones incluso ilegales en la legalidad instituida.
En
el proceso los canarios nos hemos especializado en jugar roles económicos
de segundo orden, bien en puestos subordinados de sectores económicos
estratégicos y de gran valor añadido, bien en todos los puestos de los
sectores económicos de baja rentabilidad o marginales.
La
cohesión social: En la cohesión social es el otro elemento donde
principalmente se
producen
rupturas que llevan a un cambio de la situación precolonial, un cambio
caracterizado por la desvertebración de la sociedad canaria que podemos
analizar en diferentes aspectos como la educación, la protección social, la
alimentación y la longevidad.
·
Educación:
En el siglo XV había estructurado un sistema educativo ( Abreu Galindo ), capaz
de mantener eficazmente la diversificada división del trabajo existente en la
sociedad canaria precolonial ( Espinosa, Abreu Galindo ). Los diferentes
oficios, desde la agricultura, ganadería, arquitectura, loceros,
administradores, etc., así como tareas espirituales y políticas eran enseñados
en instituciones creadas para tal fin. A las mismas podían acceder tanto
mujeres como hombres.
En el siglo XVI hay un derrumbe de las posibilidades formativas del
pueblo canario, con prohibición expresa de estudiar para los nativos canarios,
lo que condiciona la transmisión de conocimientos a un ámbito no formal,
exclusivamente oral. Baste el dato de que en Gran Canaria en la época
precolonial habían al menos dos centros formativos ( Guayedra y Guayadeque ),
que desaparecieron con la colonización y que hasta principios del siglo XX no
se abrió un instituto en Las Palmas G.C.
Sin duda ahora la situación ha mejorado en cuanto a cantidad de centros
de formación pero todavía la misma no parte de la realidad canaria para formar
en una buena interpretación de la realidad mundial, y en aquellas
especialidades que permitan un desarrollo equilibrado de la sociedad canaria.
·
La protección social:
La sociedad canaria hasta el siglo XV contaba con una organización política en
el que se recaudaba impuestos con la obligación de asistir a aquellas personas
y familias que estuvieran necesitadas, ya por problemas de la familia, ya por
una mala cosecha general. Los cenobios -graneros colectivos- se convertían así
en el mecanismo de cohesión social, con la parte de los excedentes que siempre
eran almacenados en ellos.
El estado garantizaba unos mínimos de igualdad socioeconómica para que
no existieran bolsas de marginalidad y pobreza. Esto es probablemente la
principal razón de la estabilidad social en un territorio pequeño.
A partir del siglo XVI esta protección se pierde viéndose el Archipiélago
afectado por diversas épocas de crisis y hambrunas. Sin duda en la segunda
mitad del siglo XX la situación ha mejorado pero no debemos olvidar que según
Cáritas hay 400.000 canarios en el umbral de la pobreza, y que los estudios de
población muestran una marginación de la población canaria muy importante, el
60,50% de los canarios están situados en los estratos sociales medio bajo y
bajo, lo que supone una discriminación respecto al Estado español, y lo que es
más grave aún, una discriminación respecto a la población inmigrante llegada
de España y Europa a Canarias que en su mayoría se sitúa en los estratos
medios y alto, en un
64,50%. Así mismo es significativo que los canarios ganemos un 30%
menos, unas 600.000 ptas. que dichos inmigrantes.
Estas situaciones se dan por toda una serie de
cuestiones estructurales que marginan a los canarios en nuestra propia tierra y
que indica una pérdida en la protección social de los canarios respecto a la
época precolonial aunque a partir de 1960 se
haya recuperado algo la situación.
·
Alimentación:
La variedad y abundancia de alimentos, unido al sistema de protección social,
hacían difíciles las hambrunas. De ahí la longevidad y fortaleza de los
canarios en el siglo XV.
Sobre la abundancia de alimentos no olvidemos que el Archipiélago era
rico en agua, ya que los vientos alisios eran bien aprovechados por los
abundantes bosques de laurisilva.
A partir del siglo XVI, la alimentación se empobreció y la población
canaria pasó hambrunas por los efectos de los monocultivos que significaban un
empobrecimiento de la producción con la disminución de la variedad de
alimentos, y la no acumulación de excedentes para los años malos por la
exportación de los mismos. Además por efecto de dichos monocultivos y de las
reparaciones de los barcos que hacían el trayecto entre América y Europa, los
bosques de laurisilva fueron desapareciendo y en algunos casos sustituidos por
eucaliptos, con lo que aparecieron las sequías que aún hoy no han desaparecido
y que provocan años de malas cosechas.
Las últimas calamidades hasta ahora se pasaron entre los años 40 y 60
de este siglo, sin que se hayan resuelto los problemas estructurales que nos
llevaron en éstos cinco siglos a épocas de penurias, aunque las crisis del
turismo no han llevado a situaciones tan dramáticas. Lo que en el pasado se podía
medir por la falta de trigo almacenado, hoy se puede medir por el nivel
financiero canario, es decir por la liquidez financiera de la sociedad canaria,
que a finales de 1999 era de un déficit de 500.000 millones de ptas.
·
La longevidad:
En el siglo XV, la longevidad de los canarios estaba en los 70 años, al menos
un 20% sobrepasaba los 60 años (Natura y Cultura de las Islas Canarias). En la
misma época en toda Europa la esperanza de vida estaba entre 30 y 40 años.
Como consecuencia de los cambios relatados anteriormente a partir del siglo XVI,
la longevidad bajó en Canarias situándose en el mismo nivel que la europea, sólo
a partir del siglo XIX la longevidad comenzó a subir, no alcanzado el nivel de
70 años de la época precolonial hasta la segunda mitad del siglo XX, con lo
que los cambios introducidos, durante cuatro siglos supusieron un empeoramiento
en la esperanza de vida.
VI. Identidad y cambios:
Como
decíamos antes, no existirían en la población canaria actual elementos
culturales magos si la población originaria, portadora de esos elementos
culturales, no hubiese llegado a nuestros días, máxime cuando hablamos de
elementos culturales contradictorios con los de las culturas de las posibles
poblaciones europeas llegadas.
Esta
visión cultural de la historicidad de la población canaria es por otra parte
coincidente con lo transmitido por los cronistas europeos del siglo XVI, que de
forma general confirman la pervivencia de la población canaria como mayoritaria
en el Archipiélago, y eso que esos cronistas no tenían acceso a contemplar o
contabilizar a las poblaciones Alzadas.
Como
ejemplo significativo podemos citar a Torriani en su descripción de
Titeroigakat (Lanzarote) la Isla menos poblada del Archipiélago, y por lo tanto
en la que más se debía notar la presencia de poblaciones europeas. Torriani
hace notar que “ los tres cuartos de los isleños son todos moros, o sus
hijos, o nietos “. Hay que recordar que Torriani hace estas afirmaciones entre
1587 y 1590, 178 años después del pacto entre Guadarfía y Jean de Bethencourt
y la llegada de los primeros pobladores europeos. En la misma descripción,
confirma la pervivencia de la cultura maga, amasik, maúra-mora.
Queremos
recordar que cuando hablamos de cambios, lo hacemos porque este término no
conlleva ninguna valoración de los mismos como sí lo llevan términos como
evolución o progreso.
Nadie
puede cuestionar que los cambios habidos en nuestra cultura y en nuestra
identidad desde el siglo XIV hasta nuestros días, han sido cambios determinados
por agentes externos poco respetuosos con nuestra cultura madre, hay quien
plantea hasta el exterminio de la población canaria para ser sustituida por
poblaciones europeas, lo que hubiese sido un cambio más drástico del que las
continuidades culturales nos muestran, pero que demuestra que hasta los teóricos
del exterminio reconocen la falta de respeto a la libre determinación de los
canarios en la mayoría de los cambios habidos.
Los
procesos descritos tanto en la economía como en la cohesión social indican
la existencia de cambios y no progreso en la mayor parte de los últimos
500 años en que hemos padecido la presión de agentes externos, cambios que
llevaron a una pérdida de la calidad de vida.
No
podemos realizar un trabajo sobre la identidad canaria sin denunciar estas pérdidas
así como las represiones sufridas por la población canaria que buscaban una
renuncia a nuestra identidad. Esas represiones originaron lo que Manuel Alemán
definió como consciencia de derrotado, y también las diferentes estrategias de
resistencia que han posibilitado que todos los rasgos culturales descritos
llegaran hasta nuestros días, incluso superando periodos tan oscuros como los
de la dictadura franquista.
La
represión ha unido cambio y miedo, cambio impuesto y miedo a expresar la
defensa de nuestros valores culturales, con lo que el miedo se une a la sicología,
y con ello a la identidad del canario actual.
VII. La Identidad canaria hoy.
Si
como decíamos la identidad se define como la consciencia que los individuos
tienen sobre su pertenencia a una cultura, y la consciencia de vivir sus
elementos culturales, para hablar de identidad canaria, y después del repaso a
los elementos culturales vivos, tenemos que tener en cuenta las condiciones de
expresión en que se encuentra nuestra identidad.
Siguiendo
a Manuel Alemán en “Sicología del Hombre Canario”, la consciencia no tiene
porque ser algo que se plantee de palabra públicamente, ya que en sociedades
donde funciona el complejo del colonizado, las personas tienden a vivir la
cultura y a tener comportamientos sin hacer reivindicación de los mismos.
Manuel Alemán lo definía “consciencia de derrotado”. En estas circunstancias, la consciencia
de pertenencia a una cultura y de sus elementos culturales, se expresa en la
persistencia de vivirlos aunque se haga en silencio.
Un
rastreo de los comportamientos cotidianos de los canarios que se sustentan en
las continuidades culturales que hemos visto, y un análisis de los discursos
difundidos oficialmente hoy día, nos indican que sigue vigente lo estudiado por
Manolo Alemán, y que por lo tanto enfrentar el reto de reconocer la identidad
del pueblo canario debe pasar por el reconocimiento de todos los elementos
culturales que como hemos visto hoy se viven, ya se haga de forma expresiva como
con la lucha canaria o la tradición musical, o de forma más silenciosa como
con la simbología decorativa o diferentes aspectos de las creencias
espirituales como el caso del lazo encarnado-rojo.
Afrontar
el reto de la identidad canaria es asumir la expresión no silenciada, públicamente
admitida, difundida, reconocida de todos los elementos culturales que hemos
visto, y de los que no hemos tratado en este trabajo pero que también están
vivos en el cuerpo cultural canario. Afrontar el reto de la identidad canaria es
que como comunidad humana superemos la consciencia de derrotado de la que habla
Manolo Alemán.
Superar
la consciencia de derrotado lleva consigo dejar la estrategia de la indefinición
para entrar en dinámicas de definición. Como apunta Manolo Padorno, desde el
siglo XVI aparece en Canarias la estrategia de “la indiferencia y el
ocultamiento, la indefinición cultural canaria”. Esta estrategia permite
durante los periodos duros de represión cultural mantenerse aunque ocultados,
mantenerse aunque indefinidos. Estrategia que asumen incluso los intelectuales más
o menos asimilados por las instituciones españolas como Cairasco de Figueroa
que en su literatura esconde elementos de nuestra identidad histórica y
cultural como hizo en la traducción de “Jerusalem Libertada” de Torcuato
Tasso, donde incluye 42 octavas sobre la historia del pueblo canario, o como
hizo en su obra de teatro “El recibimiento del Obispo Rueda”, en donde con
la excusa de presentar a un nativo al obispo, incluye un texto en Tamasik
-lengua originaria de los magos-, con la disculpa, con el escondite de
que el nativo, Doramas, no sabía castellano, y para recibir al obispo sólo lo
podía hacer con traductor. Cairasco que aprendió nuestra lengua original de su
abuela materna se presta a traducir, y con ese acto nos lega un fragmento
escondido de nuestra identidad.
Como
indica Manolo Padorno, ese negociar lo que se puede decir y donde lo debo decir
marca la identidad canaria desde el siglo XVI, empezando por Cairasco y
siguiendo por Antonio de Viana, Cristóbal del Hoyo, Viera y Clavijo, Elías
Zerolo Herrera, Nicolás Estévanez, Pérez Galdós, Pancho Guerra, Tomás
Morales, Alonso Quesada, Saulo Torón, Domingo Rivero, Néstor Martín Fernández
de la Torre, Agustín Espinosa, Pedro García Cabrera, Isaac de Vega, Néstor
Alamo, el propio Manolo Padorno. Todos van expresando cuestiones como pidiendo
permiso para decirlas, para publicarlas, la historia ( Cairasco y Viana ), la
consideración de comunidad, de pueblo canario ( Viera y Clavijo ), de comunidad
diferenciada ( Nicolás Estévenez ), de realidad social injusta, colonial (
Alonso Quesada ), de realidad física diferenciada (Néstor, Tomás Morales ),
de realidad antropológica diferenciada ( Bethencourt Alfonso), de realidad
humana, sicológica diferenciada ( Pérez Minik, Espinosa, Oscar Domínguez).
Todos negociando para no ser marginados, vilipendiados por la instituciones
vigentes, nos adentran en retazos de nuestra identidad, negociando.
Dos
momentos hay que destacar, dos intentos de definir nuestra identidad sin
esconder, sin negociar con agentes externos la definición. Dos intentos
destacados en definir nuestra identidad desde el consenso del conjunto nacional
canario.
1.
Secundino Delgado, político y escritor lidera a finales del siglo XIX
el primer intento de definir la identidad canaria, junto a otros que también
usan la forma directa, no negociada como Luis Rodríguez Figueroa -Guillon
Barrus-.
2.
El Manifiesto del Hierro, en 1976, impulsado por Padorno, Luis León
Barreto, Pablo Quintana, Toni Gallardo, Martín Chirino y otros, abren con su
reivindicación el periodo más largo de definición de nuestra identidad en
libertad, sin represión política a aquellos que asumen una definición clara,
no negociada, no escondida como es el caso de Tomás Chavez, Paco Tarajano,
Feliz Martín Hormiga, Víctor Ramírez.
Pero
la identidad canaria aún no ha sido afrontada desde el consenso colectivo,
nacional de la comunidad canaria. Todavía muchas costumbres se viven en
silencio, a escondidas, cuidando donde se hace y ante quién, en la práctica de
lo que Manolo Alemán llama conciencia de derrotado.
Un
congreso sobre identidad y progreso tiene el deber de ser el punto de partida
del reconocimiento de la identidad, de la asunción de la historicidad de
nuestro pueblo, de la validez pública de todas nuestras costumbres culturales.
Debe ser el punto de partida de nuestro reconocimiento colectivo, único punto
desde el que un pueblo puede construir progreso.
VII. Identidad y progreso:
Como
decíamos, para entender los cambios, la evolución como progreso, la evolución
debe estar caracterizada por responder a las necesidades e intereses de la
población sujeto de la evolución.
Para
hablar de progreso del pueblo canario, debemos hablar de aquellas condiciones
que implican una mejora en la situación cultural, social y económica de los
canarios.
Y
es aquí donde se hace evidente que no es posible un progreso sin el respeto a
la identidad de quien progresa.
Por
todo ello, cualquier respuesta para el progreso actual del pueblo canario debe
integrar una mejora en todas las facetas de la vida de nuestra comunidad, una
mejora que sirva para lograr el reencuentro social de los canarios con nosotros
mismos.
Para
avanzar en el progreso es necesario organizar nuestra sociedad en todas las
vertientes: cultural, social y económica, de forma que permita el equilibrio
social e individual de los canarios.
Desde
nuestro punto de vista las líneas generales para el progreso de Canarias pasan
por:
En
lo económico: Es necesario reestructurar nuestra economía a partir de los
potenciales
que existen en nuestra tierra para ofrecer al mundo productos diferentes y/o
escasos en otros lugares.
En el actual contexto económico internacional, y en las posibles
evoluciones a medio plazo, debemos centrar nuestros esfuerzos en la organización
de:
·
La pesca;
al ser los recursos pesqueros de gran valor en la economía internacional, y
estar nuestro Archipiélago en el centro de uno de los caladeros más ricos del
mundo.
·
La explotación turística de nuestra tradición
cultural; Todos los estudios de evolución del turismo mundial indican que los
destinos con valores “exóticos” para europeos y norteamericanos son los que
van a consolidar su posición en este mercado mundial. Canarias cuenta con una
tradición que se alarga en el tiempo miles de años, en lo geográfico por todo
el norte del Continente Africano y el continente americano, en los histórico
por ser uno de los centros neurálgicos de los últimos 500 años, en los
cultural por toda una serie de elementos significativamente diferentes a los de
los europeos, y en lo espiritual por toda una cosmogonía que va desde el mundo
de los cuerpos físicos al mundo de los cuerpos inmortales. Con todos estos
espacios es posible configurar Canarias como un destino atractivo, “exótico”
para los europeos y los norteamericanos.
·
El respeto a los valores medio ambientales canarios;
Que facilitan una garantía para la calidad de los turistas y que nos permiten
acceder a rentas añadidas como las generadas por las diferentes investigaciones
científicas del universo, los océanos, la biodiversidad.
·
El replanteamiento del papel geoestratégico canario;
Aunque el papel de los puertos canarios ha quedado relativisado en el nuevo
contexto comercial internacional, sin duda todavía hay funciones que el Archipiélago
juega por su situación estratégica y que sin duda pueden ser aprovechables en
un modelo de desarrollo estratégico.
A partir de estos potenciales se puede articular un sector comercial
competitivo, que unido a la potenciación estratégica de la agricultura y la
ganadería, y un desarrollo inteligente de la industria canaria, pueden
permitirnos un desarrollo económico sostenible y controlado por la sociedad
canaria.
En
lo cultural; Con políticas culturales activas que supongan la aceptación oficial
de la
realidad
cultural de nuestro pueblo, de todas las característica que hemos descrito
anteriormente y que aún desde las instancias oficiales no se nos reconoce. Una
aceptación que pasa por:
·
Reconocimiento
institucional de todo lo que somos, de las formas culturales cotidianas,
vivenciales (habla, gastronomía, costumbres, arquitectura, etc.), desde el más
absoluto respeto a la transmisión popular de los valores.
·
Reconocimiento
de las formas culturales creativas, de sus creadores ( música, pintura,
literatura, escultura, arquitectura, etc.).
·
Reconocimiento
interno entre la cultura vivencial y sus portadores, y la cultura artística y
sus creadores, como partes de un mismo cuerpo, la cultura nacional canaria.
·
Reconocimiento
del cuerpo colectivo, Pueblo Canario, que se desarrolla en un territorio
Archipielágico, Islas y Mar, y que en espíritu cultural forma nación que
permite la unidad política y territorial.
Con estos reconocimientos sólo se pretende que los canarios podamos
vivir sin ninguna imagen peyorativa de nosotros mismos por ser como somos. Sólo
se pretende validar oficialmente lo que hay, para reforzar la autoestima.
Además, como desarrollamos en el punto económico, el desarrollo de
nuestra cultura madre es un potencial que nos sirve para ganar lo que en economía
se llama ventajas comparativas.
En
lo social; Interrelacionado con la actuaciones económicas y culturales es
necesario
políticas
sociales que acaben con la situación actual de marginación de los propios
canarios en la estructura social y productiva canaria, adecuando la estructuras
productivas a las necesidades reales del pueblo canario y la formación
profesional a los diferentes niveles de esa estructura productiva para que los
canarios ocupemos también los puestos de dirección y cualificados que ahora
son ocupados por trabajadores inmigrantes.
El equilibrio social necesita como en cualquier otro lugar de un control
de la demografía, racionalizado en Canarias el crecimiento vegetativo es
necesario regular la entrada de inmigrantes, en concreto de inmigrantes españoles
y europeos que en la década de los 90 han llevado a un crecimiento irracional
de la población residente.
![]()
![]()
![]()
Anexo
histórico; Un largo tránsito político-militar.
Con este anexo queremos relatar la sucesión cronológica que va desde la
aparición de los primeros contactos con expediciones europeas, hasta la firma
de los acuerdos con los Reinos de las Españas.
¨ Siglo XIV; Está constatada una comunicación permanente de europeos con el Archipiélago, comunicación que se intensifica en la 2ª mitad del siglo con la creación por el Vaticano del Obispado de Telde en el Reino de Canarias como territorio a evangelizar, con el consiguiente flujo de religiosos católicos.
Es así mismo de destacar las relaciones comerciales y los ataques de tipo pirateresco con los reinos europeos.
En 1390 aparece la imagen de Chaxiraxi - la Hija del Sol - en Candelaria -lugar de las Candelas-, conocida también como Virgen de la Candelaria.
¨ Siglo XV;
Þ Los normandos consiguen el encargo papal para conseguir la evangelización del Reino de Canarias bajo el mandato de Jean de Bethencourt.
En 1400 empiezan las expediciones militares propiamente dichas, organizadas para conquistar el Archipiélago. Tras unos primeros enfrentamientos militares firma tratados de paz en Lanzarote y Fuerteventura, donde establece estructura administrativa, y da por conquistadas Gomera y Hierro con un único contacto con las mismas, sin enfrentamientos armados y dejando un representante que en el caso del Hierro, el capitán Lázaro, murió en un enfrentamiento armado por sus “actividades” en la Isla y el nuevo representante de Jean de Bethencourt lo declaró culpable de los enfrentamientos, así como a otros soldados al mando de dicho capitán con lo que restableció el no enfrentamiento.
Þ Jean de Bethencourt intenta conquistar Gran Canaria e inicia actividades en La Palma y Tenerife. A diferencia de las cuatro primeras no logra ningún acuerdo, y sus posibilidades militares son tan escasas que él mismo desiste.
Þ Una delegación de Gran Canaria, formada por seis personas y un muerto, viaja a Fuerteventura a entablar negociaciones con Jean de Bethencourt, sin que se sepa que se llegara a ningún acuerdo. (Esta es una cita literal de los cronistas, algunos investigadores canarios indican que la presencia de un muerto tiene que ver con la costumbre maga de mandar mensajeros al otro mundo de los magos, el mundo de los espíritus inmortales, de las sombras, de la luz, el occidente egipcio, con lo que la persona designada, era el mensajero que tras las negociaciones debía partir al otro mundo a comunicar lo acordado).
Þ Los Bethencourt venden sus derechos de conquista sobre Gran Canaria, Tenerife y La Palma a las coronas españolas, así como los derechos de señorío sobre el resto de las Islas.
Þ Empiezan las expediciones militares españolas.
Þ Guillén Peraza muere en una expedición militar en La Palma.
Þ Incursiones de Diego de Herrera en Gran Canaria.
Þ Diego de Herrera intenta penetrar en Tenerife. Tras dos derrotas militares negocia con el Tagoror de Tenerife al completo, liderado por Imobach de Taoro. Llegan a un acuerdo de buena vecindad que permite el establecimiento en la Isla de Diego de Herrera (1464), según Fernando de Párraga. Espinosa aclara que a pesar del acuerdo Diego de Herrera no se instala en la Isla, y hasta que su hijo Sancho de Herrera no toma la iniciativa no hay ningún asentamiento estable de españoles en la Isla.
Þ Se rompen las relaciones y los españoles son expulsados (1470).
Þ Siguen los escarceos en las tres Islas que quedan sin ningún tipo de acuerdo con los europeos. En el plano militar, sobre todo en Gran Canaria se da una situación de estancamiento alternándose las batallas ganadas por uno y otro bando sin que la situación se decantara por ninguno de los bandos.
Þ En 1481, después de muchos años de enfrentamientos armados los españoles proponen la firma de un pacto entre los Reinos de las Españas y el Reino de Canarias, firmándose el 30 de Mayo en Calatayud, capital de Aragón, por Tenesor Semidán en nombre del Reino de Canarias, y Fernando el Católico, Rey de Aragón en nombre de los Reinos de las Españas.
Esto supone un cambio en el tipo de acuerdos logrados hasta la fecha. De acuerdos parciales con interlocutor al que lidera los combates por parte de los europeos, se pasa a buscar un acuerdo-pacto con carácter de Estado, interviniendo directamente la corona de las Españas mediante la negociación de los Reyes Católicos y la firma del Rey de Aragón en nombre de la corona. Así mismo en el pacto se contempla a Tenesor como Rey de Canarias, de todo el Archipiélago, valiendo lo pactado para las Islas que ya tenían acuerdos previos, como para La Palma y Tenerife.
El pacto en síntesis consistía en la incorporación de Canarias a los reinos cristianos, así como a la corona de las Españas a cambio del respeto a las estructuras políticas y sociales, de las costumbres culturales (menos las religiosas) canarias y de la libertad e igualdad de los canarios.
El tema de la tierra se resuelve con un reparto de las mismas que supone que la misma deja de ser un bien del Estado para pasar a manos privadas. Los mandos del ejército español obtienen tierras así como los diferentes guayres que quedan como responsables políticos de los distritos que regentaban antes del pacto.
Þ Las poblaciones canarias quedan distribuidas según la situación previa al pacto, quedando los españoles circunscritos al Real de Las Palmas, salvo en lo que a tierras se refiere. Sólo años después los propietarios de éstas se decidieron a establecerse en el lugar de las mismas.
Þ Grupos de alzados, liderados por Guayarmina Semidán y Bentejuí se refugian en las cumbres para desde ellas mantener viva la resistencia militar.
Þ El 29 de Abril de 1483, Tenesor Semidán conversa con Guayarmina Semidán y con Bentejuí en la fortaleza de Ansite, tras lo cual la descendiente de los Semidán baja, y Bentejuí y el Faican de Telde se desriscan, sin que esté constatado por ningún cronista la aparición de los cadáveres.
Þ Grupos de Alzados se difuminan por las cumbres, asentándose en caseríos de difícil acceso para los españoles.
Los Alzados de Gomera, liderados por Hautacuperche ajustician a Hernán Peraza por sus desmanes en la Isla.
Þ Pedro de Vera viaja a Gomera a parar la rebelión, y según Abreu Galindo, con engaños apresa y asesina a gomeros, así como esclaviza a otros, sin que el autor constate la detención del líder Hautacuperche. La represión la extiende a los gomeros residentes en Gran Canaria. Y tanto una como otra supuso tal ruptura de las disposiciones del pacto que hasta el obispo protestó ante los Reyes Católicos.
Þ El 29 de Septiembre de 1493 Alonso de Lugo llega a La Palma. Los distritos de Tazacorte, Tihuya, los Llanos de Aridane bajo el liderazgo de Mayantigo, cerraron el pacto en las mismas condiciones negociadas por Tenesor Semidán. Es de anotar, que según los propios cronistas, los habitantes de esta zona de La Palma tenían contactos con los herreños que ya llevaban medio siglo de su peculiar anexión, y que la falta de combates se debe a la predisposición al pacto.
Otro dato a tener en cuenta es que Maninidra, Guayre del Tagoror de Gran Canaria, que acompañó a Tenesor Semidán a Calatayud, está presente en todo momento en La Palma en las conversaciones con los benahoritas.
Con pequeños conflictos, los distritos de Tigalate y Mazo también se sumaron al acuerdo.
El acuerdo es copia de lo pactado entre el Tagoror de Gran Canaria y la Corona española tanto en lo que se refiere a la libertad e igualdad de los canarios, al respeto a las estructuras políticas y sociales, a un reparto de tierras en función de la estructura de los distritos previos al pacto
Þ Los alzados de La Palma, liderados por Tanausú se refugian en las cumbres, en el distrito de Aceró.
Þ El tres de Mayo de 1494, Tanausú se presta a negociar con Alonso de Lugo quien convierte el encuentro en una emboscada, apresando traicioneramente al líder canario.
Þ Desembarco de una expedición política militar en Tenerife. Los cronistas hablan de acuerdos previos con algunos dirigentes de la Isla como el caso de Añaterve de Güimar. Esos contactos previos son los que justificarían la alianza con lo güimareros, la neutralidad de Icod, Daute, Adeje y Abona, y la incertidumbre sobre la actitud de Beneharo de Anaga, con quién conversa Tenesor Semidan más nada llegar a la Isla.
Es de reseñar que los cronistas suelen poner la fecha del desembarco de
Alonso de Lugo en Tenerife por Añaza, entre el 1 y el 3 de Mayo de 1494, cuando
en las propias crónicas se habla del 3 de Mayo del mismo año como el del término
de los combates en La Palma, con lo que habría que preguntarse como podía
estar de Lugo el mismo día en dos Islas diferentes.
Þ
La
alianza militar contra los españoles queda compuesta por los ejércitos de los
distritos de Taoro -Bencomo- Tacoronte -Acaymo- y Anaga -Beneharo-.
Þ 1ª Batalla de Acentejo, los españoles utilizan sus alianzas con los canarios, de Güimar y de Gran Canaria, cayendo en una emboscada. No hay muertos canarios identificables entre los que “pelearon” junto a los españoles, y eso que según los cronistas murieron un 90% de los implicados y que entre los mismos se encontraban dirigentes como Maninidra. Sin embargo si son identificables las bajas de los españoles dirigentes.
Þ 2ª Batalla de Acentejo. Al contrario que en la primera, los españoles no utilizan sus alianzas con los canarios, ni siquiera les avisa de que va a realizar una expedición militar, sorprendiendo al ejército de Bencomo.
Þ Batalla de Aguere. Algunos cronistas describen que los Guanches liderados por Bencomo se presentaron vestidos con sus mortajas. Se habla de la muerte de Bencomo o de Tinguaro, o de los dos, sin que se comprometan a asegurar nada.
Þ Como fuera, tras esa batalla, Benytomo sustituye a Bencomo como líder de Taoro y de la liga contra los españoles.
Þ Estancamiento de la situación en el plano militar.
Þ Paz de los Realejos, Benytomo de Taoro, Acaymo de Tacoronte y Beneharo de Anaga, firman el pacto en las condiciones negociadas por el Tagoror de Gran Canaria, por el cual los canarios de Tenerife se cristianizan y se confederan a los reinos de las Españas, en las condiciones antes mencionadas. Respeto a la libertad e igualdad de los canarios respecto a los españoles, mantenimiento de las estructuras políticas y sociales canarias, respeto a la cultura maga (salvo en la vertiente religiosa), reparto de las tierras del Estado según la legalidad española (feudal), participando los cargos del ejército español en el reparto y distribuyéndose las mismas en la parte canaria según la estructura política previa.
Þ En Septiembre de 1496, los distritos de Adeje, Abona, Daute e Icod, se suman al pacto de los Realejos.
Þ Grupos de Alzados permanecen en las cumbres.
Þ Reparto de tierras y confirmación de los líderes canarios en cada distrito, circunscribiéndose los españoles al Real de La Laguna.
Þ Los Alzados se asientan en las cumbres manteniendo una situación de estabilidad con alteraciones esporádicas.
Þ En todas las Islas se da una situación de tiras y aflojas entre los intereses económicos de los españoles y los acuerdos del pacto. Conflictos por las tierras, por el intento de coger esclavos, generan enfrentamientos e intervenciones de los Alzados.
Þ Propuesta de los españoles de pagar 1.000 maraveries por la entrega de un Alzado.
Þ En Agosto de 1502 Ichasagua es proclamado mencey de Adeje, restableciendo el trono universal de Tenerife.
Expedición militar española contra el restablecimiento del trono
universal. Detención de Pedro de Adeje, hermano del rey Pelinor por entender
los españoles que es cómplice de Ichasagua.
Ante el fracaso de la expedición militar durante varios meses, los españoles
vuelven a pedir una negociación para resolver el levantamiento. Pedro de Adeje
es liberado y junto con otros líderes canarios entre los que se encontraba
Acaymo - Pedro de Tacoronte, líder de la primera Liga contra los españoles -,
trasladan a los Alzados las concesiones de Lugo.
Aceptadas las mismas por los Alzados, Ichasagua se suicida. Su cuerpo
tampoco nunca aparece.
Þ Nueva rebelión en Tenerife con la quema en el Cabildo de las listas de canarios que tenían que pagar el impuesto “moneda forera” a la corona española. Tras la rebelión de Lugo buscó otra forma para cumplir con el pago.